De la Tierra a la Luna
V
La novela de la Luna
Un observador dotado de una vista infinitamente penetrante y colocado en ese centro desconocido a cuyo alrededor gravita el mundo, habría visto en la época caótica del universo miríadas de átomos que poblaban el espacio. Pero poco a poco, pasando siglos y siglos, se produjo una variación, manifestándose una ley de atracción, a la cual se subordinaron los átomos hasta entonces errantes. Aquellos átomos se combinaron químicamente según sus afinidades, se hicieron moléculas y formaron esas acumulaciones nebulosas de que están sembradas las profundidades del cielo.
Animó luego aquellas acumulaciones un movimiento de rotación alrededor de su punto central. Aquel centro formado de moléculas vagas, empezó a girar alrededor de sí mismo condensándose progresivamente. Además, siguiendo leyes de mecánica inmutables, a medida que por la condensación disminuía su volumen, su movimiento de rotación se aceleraba, de lo que resultó una estrella principal, centro de las acumulaciones nebulosas.
Mirando atentamente, el observador hubiera visto entonces las demás moléculas de la acumulación conducirse como la estrella central, condensarse de la misma manera por un movimiento de rotación bajo forma de innumerables estrellas. La nebulosa estaba formada. Los astrónomos cuentan actualmente cerca de cinco mil nebulosas.
Hay una entre ellas que los hombres han llamado la Vía Láctea, la cual contiene dieciocho millones de estrellas, siendo cada estrella el centro de un mundo solar.
Si el observador hubiese entonces examinado especialmente entre aquellos dieciocho millones de astros, uno de los más modestos y menos brillantes1, una estrella de cuarto orden, la que se llama orgullosamente el Sol, todos los fenómenos a que se debe la formación del universo se hubieran realizado sucesivamente a su vista.
Hubiera visto al Sol, en estado gaseoso aún y compuesto de moléculas movibles, girando alrededor de su eje para consumar su trabajo de concentración. Este movimiento, sometido a las leyes de la mecánica, se hubiese acelerado con la disminución de volumen, llegando un momento en que la fuerza centrífuga prevaleciese sobre la centrípeta, que tiende a impeler las moléculas hacia el centro.
Entonces a la vista del observador se habría presentado otro fenómeno. Las moléculas situadas en el plano del ecuador, escapándose como la piedra de una honda que se rompe súbitamente, habrían ido a formar alrededor del Sol varios anillos concéntricos semejantes a los de Saturno. Aquellos anillos de materia cósmica, dotados a su vez de un movimiento de rotación alrededor de la masa central, se habrían roto y descompuesto en nebulosidades secundarias, es decir, en planetas.
Si el observador hubiese entonces concentrado en estos planetas toda su atención, los habría visto conducirse exactamente como el Sol y dar nacimiento a uno o más anillos cósmicos, orígenes de esos astros de orden inferior que se llaman satélites.
Así pues, subiendo del átomo a la molécula, de la molécula a la acumulación, de la acumulación a la nebulosa, de la nebulosa a la estrella principal, de la estrella principal al Sol, del Sol al planeta y del planeta al satélite, tenemos toda la serie de las transformaciones experimentadas por los cuerpos celestes desde los primeros días del mundo.
El Sol parece perdido en las inmensidades del mundo estelar,
y, sin embargo, según las teorías que actualmente predominan en
la ciencia, se halla subordinado a la nebulosa de la Vía Láctea.
Centro de un mundo, aunque parece tan pequeño en medio de las regiones
etéreas, es, sin embargo, enorme, pues su volumen es un millón
cuatrocientas mil veces mayor que el de la Tierra. A su alrededor gravitan ocho
planetas, salidos de sus entrañas mismas en los primeros tiempos de la
creación. Estos planetas, enumerándolos por el orden de su proximidad,
son: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Además, entre Marte y Júpiter circulan regularmente otros cuerpos
menos considerables, restos errantes tal vez de un astro hecho pedazos, de los
cuales el telescopio ha reconocido ya ochenta y dos1.
De estos servidores que el Sol mantiene en su órbita elíptica por la gran ley de la gravitación, algunos poseen también sus satélites. Urano tiene ocho, Saturno otros tantos, Júpiter cuatro, Neptuno tal vez tres, la Tierra uno. Este último, uno de los menos importantes del mundo solar, se llama Luna, y es el que el genio audaz de los americanos pretendía conquistar.
El astro de la noche, por su proximidad relativa y el espectáculo rápidamente renovado de sus diversas fases, compartió con el Sol, desde los primeros días de la humanidad, la atención de los habitantes de la Tierra. Pero el Sol ofende los ojos al mirarlo, y los torrentes de luz que despide obligan a cerrarlos a los que los contemplan.
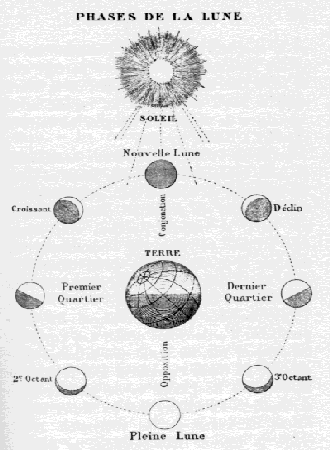 |
La plácida Febe, más humana, se deja ver complaciente con su modesta gracia; agrada a la vista, es poco ambiciosa, y, sin embargo, se permite alguna vez eclipsar a su hermano, el radiante Apolo, sin ser nunca eclipsada por él. Los mahometanos, comprendiendo el reconocimiento que debían a esta fiel amiga de la Tierra, han regulado sus meses en base a su revolución2.
Los primeros pueblos tributaron un culto muy preferente a esta casta deidad. Los egipcios la llamaban Isis, los fenicios Astarté; los griegos la adoraron bajo el nombre de Febe, hija de Latona y de Júpiter, y explicaban sus eclipses por las visitas misteriosas de Diana al bello Endimión. Según la leyenda mitológica, el león de Nemea recorrió los campos de la Luna antes de su aparición en la Tierra, y el poeta Agesianax, citado por Plutarco, celebró en sus versos aquella amable boca, aque-lla nariz encantadora, aquellos dulces ojos, formados por las partes luminosas de la adorable Selene.
Pero si bien los antiguos comprendieron a las mil maravillas el carácter, el temperamento, en una palabra, las cualidades morales de la Luna bajo el punto de vista mitológico, los más sabios que había entre ellos permanecieron muy ignorantes en selenografía.
Sin embargo, algunos astrónomos de épocas remotas descubrieron ciertas particularidades confirmadas actualmente por la ciencia. Si bien los arcadios pretendieron haber habitado la Tierra en una época en que la Luna no existía aún, si bien Simplicio la creyó inmóvil y colgada de la bóveda de cristal, si bien Tasio la consideró como un fragmento desprendido del disco solar; si bien Clearco, el discípulo de Aristóteles, hizo de ella un bruñido espejo en que se reflejaban las imágenes del océano, si bien otros, en fin, no vieron en ella más que una acumulación de vapores exhalados por la Tierra o un globo medio fuego, medio hielo, que giraba alrededor de sí mismo, algunos sabios, mediante ciertas observaciones sagaces, a falta de instrumentos de óptica, sospecharon la mayor parte de las leyes que rigen al astro de la noche.
Thales de Mileto, cuatrocientos sesenta años antes de nuestra era, emitió la opinión de que la Luna estaba iluminada por el Sol. Aristarco de Samos dio la verdadera explicación de sus fases. Cleómenes enseñó que brillaba con una luz reflejada. El caldeo Beroso descubrió que la duración de su movimiento de rotación era igual a la de su movimiento de revolución, y así explicó cómo la Luna presenta siempre la misma faz. Por último, Hiparco, dos siglos antes de nuestra era, reconoció algunas desigualdades en los movimientos aparentes del satélite de la Tierra.
Estas distintas observaciones se confirmaron después, y de ellas sacaron partido los nuevos astrónomos. Tolomeo, en el siglo II, y el árabe Abul Wefa, en el siglo X, completaron las observaciones de Hiparco sobre las desigualdades que sufre la Luna siguiendo la línea tortuosa de su órbita, bajo la acción del Sol. Después, Copérnico, en el siglo XV, y Tico Brahe, en el siglo XVI, expusieron completamente el sistema del mundo, y el papel que desempeña la Luna entre los cuerpos celestes.
Ya en aquella época, sus movimientos estaban casi determinados; pero de su constitución física se sabía muy poca cosa. Entonces fue cuando Galileo explicó los fenómenos de luz producidos en ciertas fases por la existencia de montañas, a las que dio una altura media de cuatro mil quinientas toesas.
Después Hevelius, un astrónomo de Dantzig, rebajó a dos mil seiscientas toesas las mayores alturas, pero su compañero, Riccioli, las elevó a siete mil.
A fines del siglo XVIII, Herschel, armado de un poderoso telescopio, redujo mucho las precedentes medidas. Dio dos mil novecientas toesas a las montañas más elevadas; y redujo por término medio las diferentes alturas a cuatrocientas toesas solamente. Pero Herschel se equivocaba también, y se necesitaron las observaciones de Shroeter, Louville, Halley, Nasmyth, Bianchini, Pastorf, Lohrman, Gruithuysen y, sobre todo, los minuciosos estudios de Beer y Moedler, para resolver la cuestión de una manera definitiva. Gracias a los mencionados sabios, la elevación de las montañas de la Luna se conoce en la actualidad perfectamente. Beer y Moedler han medido mil novecientas cinco alturas, de las cuales seis pasan de dos mil seiscientas toesas y veintidós pasan de dos mil cuatrocientas3. La más alta cima sobresale de la superficie del disco lunar tres mil ochocientas una toesas.
 |
Al mismo tiempo, se completaba el reconocimiento del disco de la Luna, el cual aparecía acribillado de cráteres, confirmándose en todas las observaciones su naturaleza esencialmente volcánica. De la falta de refracción en los rayos de los planetas que ella oculta, se deduce que le falta atmósfera casi absolutamente. Esta carencia de aire supone falta de agua, y, por consiguiente, los selenitas, para vivir en semejantes condiciones, deben tener una organización especial y diferenciarse singularmente de los habitantes de la Tierra.
Por último, gracias a nuevos métodos e instrumentos más perfeccionados registraron ávidamente la Luna, no dejando inexplorado ningún punto en su hemisferio, no obstante medir su diámetro dos mil ciento cincuenta millas4 y ser su superficie igual a una 13ª parte de la del globo5, y su volumen una 49ª parte de la esfera terrestre; pero ninguno de estos secretos podía serlo eternamente para los sabios astrónomos, que llevaron más lejos aún sus prodigiosas observaciones.
Ellos notaron que, durante el plenilunio, el disco aparecía en ciertas partes, surcado de líneas blancas, y durante las fases, marcado de líneas negras. Estudiando estas líneas con mayor precisión, llegaron a darse cuenta exacta de su naturaleza. Aquellas líneas eran surcos largos y estrechos, abiertos entre bordes paralelos que terminaban generalmente en las márgenes de los cráteres. Tenían una longitud comprendida entre diez y cien millas, y una anchura de ochocientas toesas. Los astrónomos las llamaron ranura, pero darles este nombre es todo lo que supieron hacer. En cuanto a averiguar si eran lechos secos de antiguos ríos, no pudieron resolverlo de una manera concluyente. Los americanos esperaban poder, un día a otro, determinar este hecho geológico. Se reservaban igualmente la gloria de reconocer aquella serie de parapetos paralelos, descubiertos en la superficie de la Luna, por Gruithuysen, sabio profesor de Munich, que las consideró como un sistema de fortificaciones levantadas por los ingenieros selenitas. Estos dos puntos, aún oscuros, y otros sin duda, no podían aclararse definitivamente, sino por medio de una comunicación directa con la Luna.
En cuanto a la intensidad de su luz, nada había que aprender, pues ya se sabía que es trescientas mil veces más débil que la del Sol, y que su calor no ejerce sobre los termómetros ninguna acción apreciable. Respecto del fenómeno reconocido con el nombre de luz cenicienta, se explica naturalmente por el efecto de los rayos del Sol rechazados de la Tierra a la Luna, los cuales completan, al parecer, el disco lunar, cuando éste se presenta en cuarto creciente o menguante.
Tal era el estado de los conocimientos adquiridos sobre el
satélite de la Tierra, que el Gun-Club se propuso completar bajo todos
los puntos de vista, tanto cosmográficos, geológicos, políticos
y morales.
1. Algunos de estos asteroides son tan pequeños,
que a paso gimnástico, se podría dar una vuelta a su alrededor
en un solo día.
2. La revolución de la Luna dura unos veintinueve
días y medio.
3. La altura del Mont Blanc es de cuatro mil.ochocientos
trece metros sobre el nivel del mar.
4. Ochocientas sesenta y nueve leguas, es decir, algo más
de una cuarta parte del radio terrestre.
5. Treinta y ocho millones de kilómetros cuadrados.