De la Tierra a la Luna
XXIII
El vagón proyectil
Concluido el monstruoso Columbiad, el interés público fue inmediatamente llamado por el proyectil, nuevo vehículo destinado a transportar, atravesando el espacio, a los tres atrevidos aventureros. Nadie había olvidado que en su comunicación de 30 de septiembre, Miguel Ardan pedía una modificación de los planos adoptados por los miembros de la comisión.
El presidente Barbicane pensaba entonces muy justamente que la forma del proyectil importaba poco, porque después de haber atravesado la atmósfera en algunos segundos, su trayecto debía efectuarse en un absoluto vacío. La comisión había adoptado la forma redonda para que la bala pudiese girar sobre sí misma y conducirse a su arbitrio. Más, desde el momento en que se la transformaba en vehículo, la cuestión era ya muy diferente. Miguel Ardan no quería viajar a la manera de las ardillas; deseaba subir con la cabeza hacia arriba y con los pies hacia abajo, con tanta dignidad como en la barquilla de un globo aerostático, sin duda más de prisa, pero sin entregarse a una sucesión de cabriolas poco decorosas.
Se enviaron, pues, nuevos planos a la casa Breadwill y Compañía, de Albany, con recomendación de ejecutarlos sin demora. El proyectil, con las modificaciones requeridas, fue fundido el 2 de noviembre y enviado inmediatamente a Stone Hill por los ferrocarriles del Este. El 10 llegó sin accidente al lugar de su destino. Miguel Ardan, Barbicane y Nicholl aguardaban con la mayor impaciencia aquel vagón proyectil, en que debían tomar asiento para volar al descubrimiento de un nuevo mundo.
Fuerza es convenir en que el tal proyectil era una magnífica pieza de metal, un producto metalúrgico que hacía mucho honor al genio industrial de los americanos. Era la primera vez que se obtenía el aluminio en masa tan considerable, lo que podía justamente considerarse como un resultado prodigioso. El precioso proyectil centelleaba a los rayos del Sol. Al verlo con sus formas imponentes y con su sombrero cónico encasquetado, cualquiera lo hubiera tomado por una de aquellas macizas torrecillas, a manera de garitas, que los arquitectos de la Edad Media colocaban en el ángulo de las fortalezas. No le faltaban más que saeteras y una veleta.
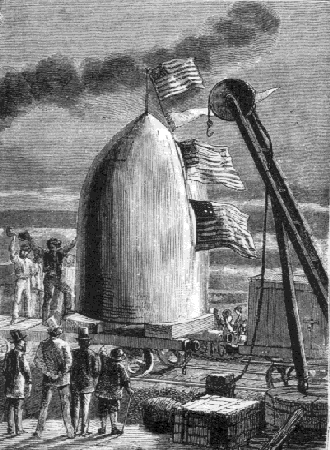 |
-Estoy esperando -exclamaba Miguel Ardan- que salga de aquí un hombre de armas con arcabuz y coraza. Nosotros estaremos dentro como unos señores feudales, y con un poco de artillería haríamos frente a todos los ejércitos selenitas, en la hipótesis de que los haya en la Luna.
-¿Es decir que el vehículo te gusta ? -preguntó Barbicane a su amigo.
-Sí, me gusta, me gusta -respondió Miguel Ardan, que lo examinaba con su amor a lo bello, característico de los artistas-. Me gusta, pero siento que no sean sus formas más esbeltas, más ligeras, su cono más gracioso; debería terminar en un florón de metal tallado o con una quimera, una gárgola, una salamandra saliendo del fuego con las alas desplegadas y las fauces abiertas...
-¿Para qué? -dijo Barbicane, cuyo carácter positivo era poco sensible a las bellezas del arte.
-¿Para qué, amigo Barbicane? ¡Ay! en el mero hecho de preguntarlo, temo que no lo comprenderás nunca.
-Habla, hombre, habla.
-Pues bien, en mi concepto, en todo lo que se hace debe intervenir algo el gusto artístico, y es mejor. ¿Conoces una comedia india que se llama El carretón del niño?
-No la he oído nombrar en mi vida -respondió Barbicane.
-Lo creo, no es menester que me lo jures -repuso Miguel-. Debes saber, pues, que en dicha pieza hay un ladrón que en el momento de agujerear la pared de una casa, se pregunta si dará a su agujero la forma de una lira, de una flor, de un pájaro o de un ánfora. Pues bien, dime, amigo Barbicane, si en aquella época hubieras formado parte de un jurado para juzgar a ese ladrón, ¿le hubieras condenado?
-Y no le hubiera valido la bula de Meco -respondió el presidente del Gun-Club-; le hubiera condenado sin vacilar, y con la circunstancia agravante de fractura.
-Pues yo le hubiera absuelto, amigo Barbicane. He aquí por qué tú no podrás nunca comprenderme.
-Ni trataré de ello, valeroso artista.
-Pero al menos -añadió Miguel Ardan-, ya que el exterior de nuestro vagón deja algo que desear, se me permitirá amueblarlo a mi gusto, y con todo el lujo que corresponde a embajadores de la Tierra.
-Acerca del particular, mi bravo Miguel -respondió Barbicane-, harás de tu capa un sayo, y tienes carta blanca.
Pero antes de pasar a lo agradable, el presidente del Gun-Club había pensado en lo útil, y el procedimiento inventado por él para amortiguar los efectos de la repercusión, fue aplicado con una inteligencia perfecta.
Barbicane se había dicho, no sin razón, que no habría ningún resorte bastante poderoso para amortiguar el choque, y durante su famoso paseo en el bosque de Skersnaw logró, al cabo, resolver esta gran dificultad de una manera ingeniosa. Pensó en pedir al agua tan señalado servicio. He aquí cómo.
El proyectil debía llenarse de agua hasta la altura de tres pies. Esta capa de agua estaba destinada a sostener un disco de madera, perfectamente ajustado, que se deslizase rozando por las paredes interiores del proyectil, y constituía una verdadera almadía en que se colocaban los pasajeros. La masa líquida estaba dividida por tabiques horizontales que, al partir el proyectil, el choque debía romper sucesivamente. Entonces todas las capas de agua, desde la más alta a la más baja, escapándose por tubos de desagüe hacia la parte superior del proyectil, obraban como un resorte, no pudiendo el disco, por estar dotado de tapones sumamente poderosos, chocar con el fondo sino después de la sucesiva destrucción de los diversos tabiques. Aun así, los viajeros experimentarían una repercusión violenta después de la completa evasión de la masa líquida, pero el primer choque quedaría casi enteramente amortiguado por aquel resorte de tanta potencia.
Verdad es que tres pies de agua sobre una superficie de cincuenta y cuatro pies cuadrados debían pesar cerca de once mil quinientas libras; pero, en concepto de Barbicane, la detención de los gases acumulados en el Columbiad bastarían para vencer este aumento de peso, y, además, el choque debía echar fuera toda el agua en menos de un segundo, con lo que el proyectil volvería a tomar casi al momento su peso normal.
He aquí lo que había ideado el presidente del Gun-Club y de qué manera pensaba haber resuelto la grave dificultad de la repercusión. Por lo demás, aquel trabajo, perspicazmente comprendido por los ingenieros de la casa Breadwill, fue maravillosamente ejecutado. Una vez producido el efecto y echada fuera el agua, los viajeros podían desprenderse fácilmente de los tabiques rotos y desmontar el disco movible en el momento de la partida.
En cuanto a las paredes superiores del proyectil, estaban revestidas de un denso almohadillado de cuero y aplicadas a muelles de acero perfectamente templado que tenían la elasticidad de los resortes de un reloj. Los tubos de desahogo, disimulados bajo el almohadillado, no permitían siquiera sospechar la existencia.
Así pues, estaban tomadas todas las precauciones imaginables para amortiguar el primer choque, y hubiera sido necesario, según decía Miguel Ardan, ser un alfeñique para dejarse aplastar.
El proyectil medía exteriormente nueve pies de ancho y doce pies de alto. Para que no excediese del peso designado, se había disminuido algo el grueso de sus paredes y reforzado su parte inferior, que tenía que sufrir toda la violencia de los gases desarrollados por la conflagración del piróxilo. Lo mismo se hace con las bombas y granadas cilindrocónicas, cuyas paredes se procura que sean siempre más gruesas en el fondo.
Se penetraba en aquella torre de metal por una abertura estrecha practicada en las paredes del cono, y análoga a los agujeros para hombre de las calderas de vapor. Se cerraba herméticamente por medio de una chapa de aluminio que sujetaba por dentro poderosas tuercas de presión. Los viajeros podrían, pues, salir de su movible cárcel, si bien les parecía, al astro de la noche.
Pero no bastaba ir, sino que era preciso ver durante el camino. Había al efecto, abiertos en el almohadillado, cuatro tragaluces con su correspondiente cristal lenticular sumamente grueso. Dos de los tragaluces estaban abiertos en la pared circular del proyectil, otro en su parte inferior, y otro en el cono. Los viajeros, durante su marcha, se hallaban, pues, en aptitud de observar la Tierra que abandonaban, la Luna, a la cual se acercaban, y los espacios planetarios. Los tragaluces estaban protegidos contra los choques de la partida por planchas sólidamente incrustadas, que fácilmente podían echarse fuera destornillando tuercas interiores. Así el aire contenido en el proyectil no podía escaparse, y eran posibles las observaciones.
Todos estos mecanismos, admirablemente establecidos, funcionaban con la mayor facilidad, y los ingenieros no se habían mostrado menos inteligentes en todos los accesorios del vagón proyectil.
Recipientes, sólidamente sujetos, estaban destinados a contener el agua y los víveres que necesitaban los tres viajeros. Éstos podían procurarse hasta fuego y luz por medio de gas almacenado en un receptáculo especial, bajo una presión de varias atmósferas. Bastaba dar vuelta a una llave para que durante seis días el gas alumbrase y calentase el tan cómodo vehículo. Se ve, pues, que nada faltaba de lo esencial a la vida, y hasta al bienestar. Además, gracias a los instintos de Miguel Ardan, a lo útil se juntó lo agradable, bajo la forma de objetos artísticos. Si no le hubiese faltado espacio, Miguel hubiera hecho de su proyectil un verdadero taller de artista. Se engañaría, sin em-bargo, el que creyese que tres personas debían ir en la tal torre de metal apretadas como sardinas en un barril. Tenían a su disposición una superficie de unos cincuenta y cuatro pies cuadrados sobre diez de altura, lo que permitía a sus huéspedes cierta holgura en sus movimientos. No hubieran estado tan cómodos en ningún vagón de los Estados Unidos.
Resuelta la cuestión de los víveres y del alumbrado, quedaba en pie la cuestión del aire. Era evidente que el aire encerrado en el proyectil no bastaría para la respiración de los viajeros durante cuatro días, pues cada hombre consume en una hora casi todo el oxígeno contenido en cien libras de aire. Barbicane, sus dos compañeros y los dos perros que quería llevarse, debían consumir cada veinticuatro horas dos mil cuatrocientas libras de oxígeno, o con poca diferencia, unas siete libras en peso. Era, pues, preciso renovar el aire del proyectil. ¿Cómo? Por un procedimiento muy sencillo: el de Reisset y Regnault, indicado por Miguel Ardan en el curso de la discusión durante el mitin.
Se sabe que el aire se compone principalmente de veintiuna partes de oxígeno y setenta y nueve de ázoe. ¿Qué sucede en el acto de la respiración? Un fenómeno muy sencillo. El hombre absorbe el oxígeno del aire, eminentemente propio para alimentar la vida, y deja el ázoe intacto. El aire aspirado ha perdido cerca de un cinco por ciento de su oxígeno y contiene entonces un volumen aproximado de ácido carbónico, producto definitivo de la combustión de los elementos de la sangre por el oxígeno inspirado. Sucede, pues, que en un medio cerrado, y pasado por cierto tiempo, todo el oxígeno del aire es remplazado por el ácido carbónico, gas esencialmente deletéreo.
La cuestión se reducía a lo siguiente. Habiéndose conservado intacto el ázoe: primero, rehacer el oxígeno absorbido; segundo: destruir el ácido carbónico aspirado. Nada más fácil por medio de clorato de potasa y de la potasa cáustica.
El clorato de potasa es una sal que se presenta bajo la forma de arenas blancas. Cuando se lo eleva a una temperatura que pase de cuatrocientos grados, se transforma en cloruro de potasio, y el oxígeno que contiene se desprende enteramente. Dieciocho libras de cloráto de potasa dan siete libras de oxígeno, es decir, la cantidad que necesitan gastar los viajeros en veinticuatro horas. Ya está rehecho el oxígeno.
En cuanto a la potasa cáustica, es una materia muy ávida de ácido carbónico mezclado con el aire, y basta agitarla para que se apodere de él y forme bicarbonato de potasa. Ya tenemos también absorbido el ácido carbónico.
Combinando estos dos medios, hay seguridad de devolver al aire viciado todas sus cualidades vivificadoras, y esto es lo que los dos químicos Reisset y Regnault, habían experimentado con éxito.
Pero, hay que decirlo, el experimento hasta entonces se había hecho únicamente in anima vili. Por mucha que fuese su precisión científica, se ignoraba absolutamente cómo lo sobrellevarían los hombres.
Tal fue la observación que se hizo en la sesión de que se trató tan grave materia. Miguel Ardan no quería poner en duda la posibilidad de vivir por medio de aquel aire ficticio, y se brindó a ensayarlo en sí mismo antes de la partida.
Pero el honor de la prueba fue enérgicamente reclamado por J. T. Maston.
-Ya que yo no parto -dijo este bravo artillero-, lo menos que se me debe conceder es que habite el proyectil durante ocho días.
Hubiera sido crueldad no acceder a su demanda. Se le quiso dar gusto. Se puso a su disposición una cantidad suficiente de clorato de potasa y de potasa cáustica, con víveres para ocho días, y el 12 de noviembre, a las seis de la mañana, después de dar un apretón de manos a sus amigos y haber recomendado expresamente que no se abriese su cárcel antes de las seis de la tarde del día 20, se deslizó en el proyectil, cuya plancha se cerró luego herméticamente.
¿Qué sucedió durante aquellos ocho días? Imposible es saberlo. Las gruesas paredes del proyectil no permitían llegar fuera ningún ruido de los que dentro de él se producían.
El 20 de noviembre, a las seis en punto, se levantó la plancha. Los amigos de J. T. Maston no dejaban de experimentar cierta zozobra. Pero pronto se tranquilizaron oyendo una voz alegre que prorrumpía en un hurra formidable.
El secretario del Gun-Club apareció luego en el vértice del cono en actitud de triunfo. ¡Había engordado!
 |