De la Tierra a la Luna
VIII
Historia del cañón
Las resoluciones tomadas en la primera sesión produjeron en el exterior un gran efecto. La idea de un proyectil de veinte mil libras de peso atravesando el espacio, alarmaba un poco a los meticulosos. ¿Qué cañón, se preguntaban, podrá transmitir jamás a semejante mole una velocidad inicial suficiente? El proceso verbal de la segunda sesión de la comisión debía responder victoriosamente a esta pregunta.
Al día siguiente, por la noche, los cuatro miembros del Gun-Club se sentaban delante de nuevas montañas de emparedados y al borde de un verdadero océano de té. La discusión empezó de inmediato, sin ningún preámbulo.
-Mis queridos colegas -dijo Barbicane-: vamos a ocuparnos de la máquina que se ha de construir, de su tamaño, de su forma, de su composición y de su peso. Es probable que lleguemos a darle dimensiones gigantescas, pero, por grandes que sean las dificultades, nuestro genio industrial las allanará fácilmente. Les ruego que me presten atención y que no reparen en hacerme las objeciones que les parezcan convenientes. No las temo.
Un murmullo aprobador acogió esta declaración.
-No olvidemos -continuó Barbicane- el punto a que ayer nos condujo nuestra discusión. El problema se presenta ahora bajo esta forma: dar una velocidad inicial de doce mil yardas por segundo a una granada de 108 pulgadas de diámetro y de veinte mil libras de peso.
-He aquí el problema, en efecto -respondió el mayor Elphiston.
-Prosigo -repuso Barbicane-. Cuando un proyectil es lanzado al espacio, ¿qué sucede? Se halla solicitado por tres fuerzas independientes: la resistencia del medio, la atracción de la Tierra y la fuerza de impulsión de que está animado. Examinemos estas tres fuerzas. La resistencia del medio, es decir, la resistencia del aire, será poco importante. La atmósfera terrestre no tiene más que cuarenta millas de altura. Dotado el proyectil de una velocidad inicial de doce mil yardas por segundo atravesará la capa atmosférica en cinco segundos, lo que nos permite considerar la resistencia del aire como insignificante. Pasemos a la atracción de la Tierra, es decir, al peso del proyectil. Sabemos que este peso disminuirá en razón inversa del cuadrado de las distancias. He aquí lo que la física nos enseña: cuando un cuerpo abandonado a sí mismo cae a la superficie de la Tierra, su caída es de quince pies1 en el primer segundo, y si este mismo cuerpo fuese transportado a doscientas cincuenta y siete mil quinientas cuarenta y dos millas o, en otros términos, a la distancia en que se encuentra la Luna, su caída quedaría reducida a cerca de media línea, en el primer segundo, lo que es casi la inmovilidad. Trátase, pues, de vencer progresivamente esta acción de la gravedad. ¿Cómo lo podremos conseguir? Mediante la fuerza de impulsión.
-He aquí la dificultad -respondió el mayor.
-En efecto -repuso el presidente-, pero la venceremos, porque la fuerza de impulsión que nos es indispensable, la encontraremos en la longitud del cañón y en la cantidad de pólvora empleada, hallándose ésta limitada por la resistencia de aquélla. Ocupémonos ahora, pues, de las dimensiones que hay que dar al cañón. Téngase en cuenta que podemos dotarlo de condiciones de resistencia infinita, si es lícito hablar así, pues no se tiene que maniobrar con él.
-Es evidente -respondió el general.
-Hasta ahora-dijo Barbicane-, los cañones más largos, nuestros enormes Columbiads, no han pasado de veinticinco pies de longitud; mucha sorpresa causarán, pues, a la gente las dimensiones que tendremos que adoptar.
-Sin duda -exclamó J. T. Maston-. Yo propongo un cañón cuya longitud no baje de media milla.
-¡Media milla! -exclamaron el mayor y el general.
-Sí, media milla, y me quedo corto.
-Vamos, Maston -respondió Morgan-. Exagera usted.
-No -replicó el fogoso secretario-, no sé en verdad por qué me tachan de exagerado.
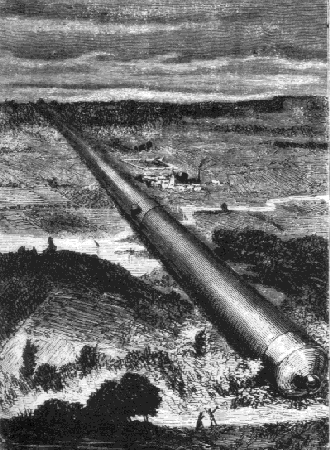 |
-¡Porque va demasiado lejos!
-Sepa, señor -respondió J. T. Maston, con solemne gravedad-, sepa usted que un artillero es como una bala, que no puede ir demasiado lejos.
La discusión tomaba un carácter personal, pero el presidente intervino.
-Calma, amigos, calma, y razonemos. Se necesita evidentemente un cañón de gran calibre, puesto que la longitud de la pieza aumentará la presión de los gases acumulados debajo del proyectil, pero es inútil rebasar ciertos límites.
-Perfectamente-dijo el mayor.
-¿Qué reglas se siguen en estos casos? Ordinariamente la longitud de un cañón es la de veinte a veinticinco veces el diámetro de la bala, y pesa de doscientas treinta y cinco a doscientas cuarenta veces más que ésta.
-No basta -exclamó J. T. Maston impetuosamente.
-Convengo en ello, mi digno amigo. En efecto, siguiendo la proporción indicada, para un proyectil que tuviese nueve pies de diametro y pesase veinte mil libras, no exigiría más que un cañón de doscientos veinticinco pies de longitud y un peso de doscientas mil libras.
-Lo que es ridículo -añadió J. T. Maston-. Tanto valdría echar mano a una pistola.
-Opino lo mismo -respondió Barbicane-. He aquí por qué propongo cuadruplicar esta longitud y construir un cañón de novecientos pies.
El general y el mayor hicieron algunas objeciones; pero sostenida resueltamente la proposición por el secretario del Gun-Club, se adoptó definitivamente.
-Sepamos ahora -dijo Elphiston- qué grueso debemos dar a sus paredes.
-Seis pies -respondió Barbicane.
-¿Supongo que no pensara usted emplazar semejante mole sobre una cureña? -preguntó el mayor.
-¡Lo que, sin embargo, sería soberbio! - replicó J. T. Maston.
-Pero impracticable -respondió Barbicane-. Pienso fundir el cañón en el mismo sitio en que se ha de disparar, ponerle abrazaderas de hierro forjado y rodearlo de un grueso muro de cal y canto, con objeto de que participe de toda la resistencia del terreno circundante. Fundida la pieza, se pulirá el ánima para impedir el viento2 de la bala, y de este modo no habrá pérdida de gas, y toda la fuerza expansiva de la pólvora se invertirá en la impulsión.
-¡Bravo! -exclamó J. T. Maston-. Ya tenemos nuestro cañón.
-¡Todavía no! -respondió Barbicane, calmando con la mano a su impaciente amigo.
-¿Y por qué?
-Porque hasta ahora no hemos discutido su forma. ¿Será un cañón, un obús o un mortero?
-Un cañón -respondió Morgan.
-Un obus -replicó el mayor.
-Un mortero -exclamó J. T. Maston.
Iba a iniciarse una nueva discusión que prometía ser bastante acalorada, y cada cual preconizaba su arma favorita, cuando intervino el presidente.
-Amigos míos -dijo-, voy a ponerles a todos de acuerdo. Nuestro Columbiad participará a la vez de las tres bocas de fuego. Será un cañón, porque la recámara y el ánima tendrán igual diámetro. Será un obus, porque disparará una granada. Será un mortero, porque se apuntará formando con el horizonte un ángulo de noventa grados, y, además le será imposible retroceder, estará fijo en tierra, y así comunicará al proyectil toda la fuerza de impulsión acumulada en sus entrañas.
-Adoptado, adoptado -respondieron los miembros de la comisión.
-Permítanme una sencilla reflexión -dijo Elphiston-, ¿este cañón-obus-mortero será rayado?
-No -respondió Barbicane-, no; necesitamos una velocidad inicial enorme, y ya saben que la bala sale con menos rapidez de los cañones rayados que de los lisos.
-Justamente.
-¡En fin, ya es nuestro! -repitió J. T. Maston.
-Aún falta algo -replicó el presidente.
-¿Qué falta?
-Falta saber de qué metal lo haremos.
-Decidámoslo ahora mismo.
-Es lo que iba a proponer.
Los cuatro miembros de la Comisión se engulleron una docena de emparedados por barba, seguidos de una buena taza de té, y reanudaron la discusión.
-Dignísimos colegas -dijo Barbicane-, nuestro cañón debe tener mucha tenacidad y dureza, ser infusible al calor, ser inoxidable a indisoluble a la acción corrosiva de los ácidos.
-Acerca del particular, no cabe la menor duda -respondió el mayor- y como será preciso emplear una cantidad considerable de metal, la elección no puede ser dudosa.
-Entonces -dijo Morgan-, propongo para la fabricación del Columbiad la mejor aleación que se conoce, es decir, cien partes de cobre, doce de estaño y seis de latón.
-Amigos míos -respondió el presidente-, convengo en que la composición que se acaba de proponer ha dado resultados excelentes, pero costaría mucho y se maneja difícilmente. Creo, pues, que se debe adoptar una materia que es excelente y al mismo tiempo barata, como es el hierro fundido. ¿No comparte mi opinion, mayor?
-Estamos de acuerdo -respondió Elphiston.
-En efecto-respondió Barbicane-, el hierro fundido cuesta diez veces menos que el bronce; es fácil fundirlo empleando sencillos moldes de arcilla y se le puede trabajar con rapidez. Su adopción economiza dinero y tiempo. Recuerdo, además, que durante la guerra, en el sitio de Atlanta, hubo piezas de hierro que de veinte en veinte minutos dispararon más de mil tiros sin experimentar deterioro alguno.
-Pero el hierro fundido es muy frágil -respondió Morgan.
-Sí, pero también muy resistente. Además, no reventará, respondo de ello.
-Un cañón puede reventar y ser bueno -replicó sentenciosamente J. T. Maston, abogando pro domu sua como si se sintiese aludido.
-Es evidente -respondió Barbicans-. Me permito, pues, suplicar a nuestro digno secretario que calcule el peso de un cañón de hierro fundido de novecientos pies de longitud y de un diámetro interior o calibre de nueve pies, con un grueso de seis pies en sus paredes.
-Al momento -respondió J. T. Maston.
Y como lo había hecho en la sesión anterior, garabateó sus fórmulas con una maravillosa facilidad, y dijo al cabo de un minuto:
-El cañón pesará sesenta y ocho mil cuarenta toneladas.
-Que a diez centavos la libra, costará...
-Dos millones quinientos diez mil setecientos un dólares.
J. T. Maston, el mayor y el general, miraron con inquietud a Barbicane.
-Señores -dijo éste-, repito lo que dije ayer, pueden estar tranquilos, los millones no nos faltarán.
Dadas estas seguridades por el presidente, la comisión se separó,
quedando citados todos sus miembros para el día siguiente, en que celebrarían
la tercera sesión.
1. Cuatro metros, noventa centímetros.
2. Se denomina viento, en balística, al espacio que algunas
veces queda entre el proyectil y el ánima de la pieza.